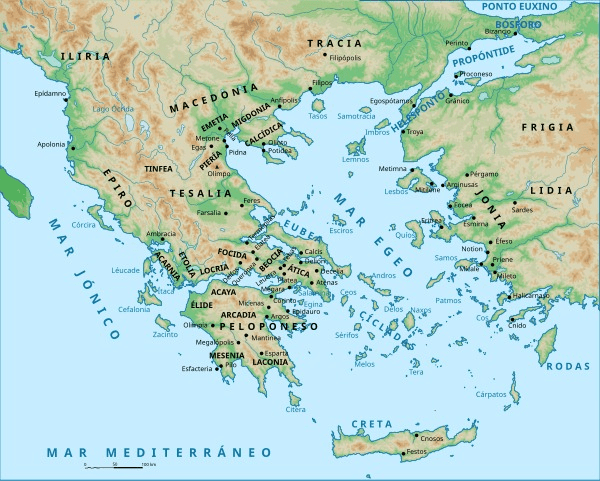
Solamente en lo efímero reposa la escritura, en lo declaradamente inútil y perecedero; se equivocan la inmensa mayoría de escritores al buscar la eternidad. La obra de arte debe morir.
Mis manos acarician levemente el piano de la casa de mi infancia. Un fuego áspero es el recuerdo que recorre aquel salón inamovible. La verdad brota en ese instante que también debe morir.
Me gustan mis paraísos (inconsútiles y quiméricos), los domingos por la mañana, la medida frente a la desmesura, el orden frente al caos. Aprecio mis nulos entusiasmos, detesto los superlativos, y nunca estoy con las multitudes incluso cuando éstas tienen razón.
Escribo y leo. Leo para la gloria. Escribo para la nada. Mis libros no los escribí tanto para enseñar como para informar, para que el aburrido lector siga investigando, si así lo desea, las fuentes clásicas que cito. Solo soy un estudiante solitario y tímido reacio a cualquier aire de fama o éxito. Y vuelvo a los antiguos para hallar lo nuevo. “Al envejecer, nos reconciliamos con los griegos”, Houellebecq. “Hace tiempo que mis contemporáneos son los griegos”, Borges. “Casi todo lo mejor que los hombres dijeron, lo dijeron en griego”, Yourcenar.
Recuérdenme como un bibliómano aldeano que, desde su montañoso “Finisterrae”, pasaba las horas con Heródoto, Platón, Esquilo, Demóstenes, Calímaco…Pasaba las horas fascinado y aterrado por el final (y cercano) sueño, por ese sueño que será un espejo que ya no reflejará ningún otro sueño. Decían que su biblioteca era mejor que un imaginario jardín de Linneo con miles de plantas, que un botín de oro. Y los domingos escuchaba alelado cómo tañían las heraclíteas campanas en la aldea.
Recuérdenlo, amigos. A aquel autor menor gallego-catalán, estudiante perpetuo, al que latigó el tiempo y la soledad.

