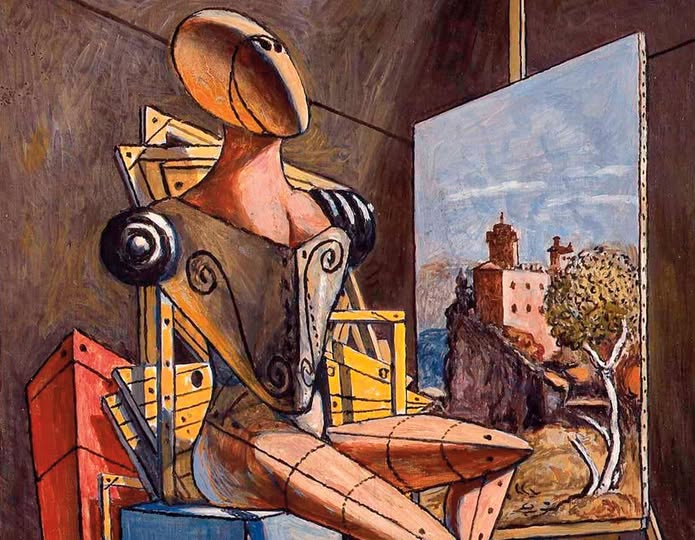
Mi adolescencia fue un reino desafortunado. Casi no podía comprender nada. Lo que pasaba dentro de mi cabeza era algo distinto a lo que decían mis labios. Tenía algo que no encajaba en el mundo de las personas normales: comportamiento errático, no formulario ni convencional, impredecible, como el de los que no tienen una conciencia clara de sus actos. Siempre en mi mundo, sin amigos, alejado, alienado, mirándolo todo con ojos entre vacíos e idos. No sabía qué hacer con mi rostro con acné, mi cuerpo desbocado y tenso al llamado del sexo, mis sentimientos invertebrados. Estaba un poco fuera de mí mismo, y la vida, la incipiente elegía a la niñez, me golpeaba la cara como si fuera una cosa ajena, y nada tenía importancia, todo era una mierda, pero a la vez ese todo me parecía increíblemente importante. Lleno de curiosidad por las palabras y las matemáticas, pensaba que el mundo era mucho más grande y más maravilloso de lo que en realidad era. Ahora sé que la vida no es una gran aventura, sino una serie de momentos olvidadizos e insignificantes. Y los altibajos emocionales: alternativamente me imbuía un sentimiento de heroísmo y grandeza, como me derrumbaba igual a una lombriz reptando bajo tierra. Confusión y dispersión: cúmulo de momentos dispersos sin poder ser unificados, la experiencia fragmentada (más o menos similar a la experiencia de un adulto esquizofrénico)
Ahora solo soy un hombre solitario, enfermo y melancólico, vagabundo por los caminos del tiempo, que busca en vano la compañía de otros seres para hallar consuelo, y no la encuentra. Sufro una soledad tan completa y terminal que apena pensar en ella. Lo vacío y lejano, las alucinaciones y delirios, ocurren dentro de mí. Mis horas íntimas niegan la multitud y el bullicio, que me aturden y desequilibran. Leo, escribo, y, si puedo, pienso. Frágil, oscuro, huérfano y olvidado. Perdido y marginado. Como en mi adolescencia: pero corregido y aumentado.

