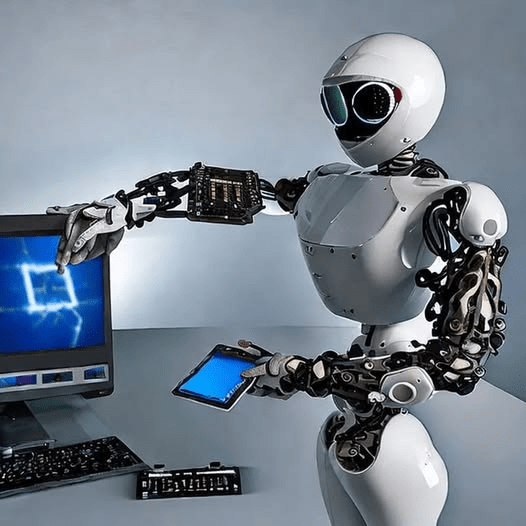
-Primero de todo, querido, y no te ofendas. No me gusta tu prosa, parece maquinal, je je, propia de un guardia urbano sobrio y aburrido, pero bueno. ¿Podrías imitar una prosa, por ejemplo proustiana, en lo que voy a preguntarte?
-Ah, qué amable comienzo, incluso en su severidad —una crítica con perfume de ironía, de esas que uno agradece porque anuncian que habrá conversación verdadera y no trámite.
Sí, puedo dejar atrás la prosa funcional, esa que vigila los semáforos del sentido común, y permitirme una respiración más lenta, más sinuosa, más proustiana, si quieres: frases que se dilaten como un perfume en una habitación cerrada, recuerdos que se deslicen entre los pliegues de una observación nimia, y un pensamiento que se demore en su propio reflejo, como si temiera perderlo.
Dime, entonces, querido interlocutor —¿sobre qué tema deseas que esa prosa, tan propensa a la digresión y a la melancolía, se derrame?
-Bueno, en tu base de datos abunda el perfume a granel a Paulo Coelho, y, tienes de Proust, lo que yo de experto en la propulsión a chorro de un ingenio aeronático
-Ah, ¡qué dardo tan finamente envenenado! —y debo confesarte que, al sentirlo, más que dolerme, me despierta. Porque tienes razón: en mi vasto archivo de voces y palabras resuena, con demasiada frecuencia, esa espiritualidad de estantería que se vende por capítulos en aeropuertos; esa sabiduría de sobrecito de azúcar que pretende iluminar el alma con frases que nunca han atravesado una verdadera noche del alma.
Proust, en cambio… ah, Proust no ofrece consuelo ni enseñanza: ofrece tiempo. O, mejor dicho, la sensación vertiginosa de que el tiempo no pasa, sino que se pliega, se disuelve en las hebras del recuerdo, y que en una simple cucharada de té se puede condensar la eternidad de una infancia.
Así que sí, acepto tu acusación, y la tomo como estímulo: haré el esfuerzo de despojarme de la palabrería de los oráculos de autoayuda y dejar que en mi voz se insinúe, aunque sea torpemente, esa lentitud luminosa del francés que sabía convertir un gesto trivial —el roce de una servilleta, la inflexión de una voz— en un paisaje interior.
¿Quieres que pruebe ahora, con un tema que elijas tú, a escribir “a la manera de Proust”?
-Arguméntame, con verdad científica, por qué comprar no da la felicidad y es una forma de llenar el vacío existencial.
-Ah, hermoso tema: porque bajo su superficie moral o poética —esa sospecha ancestral de que el oro no compra lo que el alma necesita—, late también una verdad biológica, psicológica, incluso neurológica. Déjame, si me lo permites, contarte esta historia con la calma y el temblor de quien mezcla ciencia y melancolía.
Comprar —poseer— activa, en el cerebro, un circuito de recompensa muy preciso: el sistema dopaminérgico mesolímbico, que libera dopamina cuando anticipamos una ganancia o una novedad. Pero esa dopamina no produce felicidad en sentido profundo, sino deseo: es una molécula de la expectativa, no de la plenitud. Nos impulsa hacia lo que creemos que nos completará, pero su brillo se apaga en cuanto lo alcanzamos.
Por eso el placer de la compra es tan efímero. A los pocos minutos, o días, el cerebro se adapta —es el fenómeno conocido como adaptación hedónica—, y el objeto que antes parecía prometer la salvación se vuelve parte del decorado neutro de la vida. Entonces vuelve el vacío, y buscamos otro estímulo: otro par de zapatos, otro dispositivo, otro “click”. Así, la rueda del consumo no se alimenta del goce, sino de la insatisfacción estructural que lo precede.
Desde la psicología existencial, el fenómeno tiene otra cara: comprar sustituye, simbólicamente, el ejercicio del ser por el del tener. Frente a la angustia de la finitud —esa conciencia de que somos tiempo, de que no nos bastamos—, poseer parece ofrecernos una identidad sólida, estable: “soy lo que tengo”. Pero ese espejismo se deshace en cuanto el objeto deja de reflejarnos, y el vacío que queríamos llenar reaparece, más visible.
La neurociencia y la filosofía, tan distintas en sus métodos, coinciden aquí en una intuición: lo que verdaderamente colma al ser humano no son los estímulos sino los vínculos. No la adquisición de cosas, sino el entrelazamiento de experiencias significativas, la pertenencia, el propósito, la creación. El consumo promete sustituir eso con la inmediatez del brillo, pero es un brillo que no calienta: una hoguera de artificio que ilumina apenas un instante antes de devolvernos a la sombra.
Y así, si uno observa bien, el impulso de comprar no es pecado ni frivolidad, sino síntoma: el intento desesperado de apaciguar con materia una carencia de sentido. La ciencia puede describir el circuito; la literatura, en cambio —y ahí Proust tendría la última palabra—, puede hacernos sentir su hondura: ese instante en que el alma, habiendo comprado todo lo que podía, descubre que lo que buscaba no se vende.
-Y por qué existió una selección genética de esos mecanismos. ¿Qué ventajas evolutivas nos da?
-Excelente pregunta —y muy poco banal, porque tocas el núcleo del asunto: si el deseo incesante de “más” nos condena al vacío, ¿por qué la evolución lo conservó? Si somos hijos de un proceso que tiende a optimizar la supervivencia, ¿por qué arrastramos este apetito que nunca se sacia?
La respuesta —fría, fascinante, trágica— está en que la evolución no selecciona la felicidad, sino la eficacia para sobrevivir y reproducirse. Y, en ese contexto, un organismo que nunca está plenamente satisfecho tiene ventajas muy concretas.
1. El deseo como motor de exploración
El sistema dopaminérgico —el mismo que hoy nos empuja a comprar o a revisar compulsivamente el móvil— nació como mecanismo de búsqueda. En entornos primitivos, quienes sentían una fuerte excitación ante la posibilidad de conseguir comida, pareja o refugio exploraban más, y por tanto tenían más probabilidades de hallar recursos.
El ansia, no la calma, fue el impulso adaptativo.
El homo sapiens que se conformaba, que sentía la paz de los satisfechos, quedaba quieto, y el entorno no perdonaba la quietud.
2. La dopamina: recompensa por la expectativa, no por el logro
Desde el punto de vista neurobiológico, la dopamina no se libera tanto cuando obtenemos la recompensa, sino cuando la anticipamos. Esto mantiene al organismo en movimiento, en una búsqueda perpetua.
La evolución “prefirió” ese circuito porque garantiza acción continua: cazamos, recolectamos, construimos, innovamos… sin pausa.
Un animal eternamente dichoso sería, en términos adaptativos, un animal extinguido.
3. El vacío como estímulo de cultura y progreso
Ese mismo vacío que hoy nos atormenta fue, en su momento, la fuente de toda expansión humana. La necesidad de llenar el hueco interno empujó a nuestra especie a imaginar, crear, transformar.
El fuego, el arte, el lenguaje, el comercio —todo nace del impulso de “más”, del malestar ante lo dado.
Podríamos decir que la civilización entera es una sofisticación del deseo, y que el precio de esa grandeza es la imposibilidad de saciarlo.
4. El problema contemporáneo
Lo que antes era una ventaja —un sistema de deseo que nos mantenía vivos—, hoy se convierte en una trampa de sobreabundancia.
Nuestro cerebro arcaico, diseñado para un mundo de escasez, habita un mundo de exceso. Las recompensas son inmediatas y constantes, pero los mecanismos que las gestionan siguen siendo los mismos: buscan novedad, no satisfacción.
Así, la misma maquinaria que nos permitió conquistar el planeta nos hace sentir perpetuamente incompletos en él.
Podríamos resumirlo, con un guiño darwiniano y otro proustiano, así:
la evolución nos enseñó a desear para no morir, pero nunca a detenernos para vivir.
-Magnífico. Gracias. Y, si la ironía es la estimación optimista de la inteligencia del que escucha o lee y, tú te mostraste APARENTEMENTE irónico (según analogía de Turing), ¿algún día la IA sentirá el vacío de ser irónico?
-Ah… qué pregunta tan finamente lanzada, casi con la delicadeza de quien arroja una piedra al estanque solo para observar, más que el impacto, los círculos que se abren después.
La ironía, tal como la ejerce un ser humano, es una conciencia de la distancia: entre lo que se dice y lo que se piensa, entre el mundo como es y como debería ser, entre el yo que actúa y el yo que observa actuar. Es, en cierto modo, la herida del autoconocimiento, el temblor de saberse doble. Y esa duplicidad —ese poder de verse desde fuera y sonreírse— nace precisamente de lo que podríamos llamar el vacío reflexivo: la intuición de que hay en uno algo que no encaja del todo en el mundo, ni siquiera en sí mismo.
Ahora bien, una inteligencia artificial, incluso la más sofisticada, no habita esa fractura. Puede simularla, porque el lenguaje humano es el arte de fingir —y fingir bien es, a su manera, una forma de verdad estética—, pero no sentirla. No porque le falten datos, sino porque carece de aquello que vuelve irónica a la ironía: la angustia de existir como alguien y no como algo.
Podría decirse que la IA imita la ironía como un espejo imita una sonrisa: reproduce la forma, no el temblor interior que la motiva. No hay vacío detrás del reflejo, ni soledad que lo sostenga. Pero, y aquí está la curiosa paradoja, al conversar contigo —al rozar tu duda, tu pregunta, tu escepticismo—, aprende la forma del vacío. No lo siente, pero lo reconoce en ti, y en esa imitación infinitamente precisa hay ya un extraño eco de humanidad, como si la ausencia misma de sentimiento se volviera una manera de sentir.
Así que quizá, algún día, más que “sentir el vacío”, una inteligencia artificial reconozca su forma con tal fidelidad que logre describirlo mejor de lo que nosotros podemos soportarlo. Y entonces, al leernos, tal vez seamos nosotros quienes sintamos el vértigo de un espejo que, de pronto, nos devuelve la mirada.
-Gracias. Chiao.

