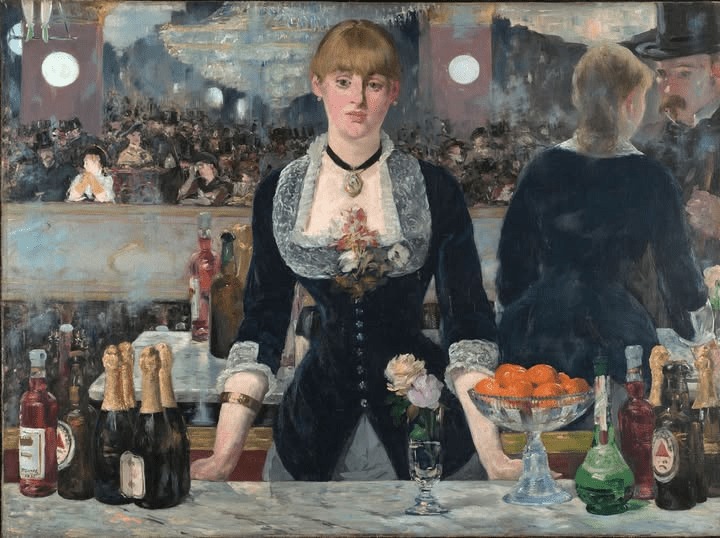
VARIACIONES A UN POEMA DE GINSBERG
En mi hambriento cansancio,
en busca de imágenes que comprar,
entré al supermercado de
neón, soñando con fantásticas
enumeraciones…
¡Qué melocotones y qué
penumbras! ¡Familias al completo
haciendo la compra!
¡Pasillos llenos de maridos!
¡Esposas donde los aguacates,
bebés donde los tomates! —¿y tú,
poeta aldeano, qué estabas
haciendo allá abajo, junto a las
sandías melancólicas?
Veo maricas hurgando entre
las carnes del refrigerador y
echando el ojo a los muchachos
de las verduras.
Oigo a chicos guapos intentar ligar
con jóvenes muchachas rubias:
«¿Qué valen los plátanos?
¿Vienes mucho por aquí?»
Brillantes montañas de
latas te siguen: pasta, legumbres,
conservas, congelados, platos preparados;
artículos de limpieza me vigilan,
igual que me vigila el agente de seguridad.
Todo está dispuesto:
el orden perfecto de los objetos pulimentados,
las latas brillantes como exvotos,
la leche prometiendo infancias gozosas.
No compramos comida:
compramos espejismos en un azul desierto.
Compramos la ilusión
de que la vida puede organizarse
en secciones y órdenes exactos.
Y, sin embargo,
en el fondo de esta cueva de Alí Babá
late una verdad antigua:
somos criaturas frágiles
pidiendo abrigo,
vagamos por los templos de la cantidad
con la nostalgia del hambre…
¿Caminaremos acaso soñando en
la perdida humanidad del amor
mientras pasamos junto a rojos
automóviles aparcados en
el parking, ya de camino
a nuestra silenciosa casa?
Ah, humeante ribera del consumo,
demasiado peligrosamente,
demasiado humana…
NOTA: Este poema ha sido compuesto por Christian Sanz con la colaboración creativa de una IA de ChatGPT, cuyo apoyo técnico y estilístico agradezco sinceramente. Rareza en nuestra literatura, de coautoría -por tanto- tanto humana como de IA. Ojalá algún día figure en una antología sobre nuestras letras.
***
«En la sociedad líquida, el supermercado ha sustituido a los antiguos lugares de reunión y de rezo, porque ofrece lo que ninguna institución tradicional puede garantizar: una felicidad inmediata, tangible, repetible. Allí, entre pasillos que nunca duermen, el individuo siente que la promesa del bienestar está a su alcance. No se trata de la posesión del objeto, sino de la sensación de posibilidad incesante. El placer de elegir, de comparar, de añadir algo al carro, contiene más consuelo que la mayor parte de los discursos sobre el sentido. El consumidor feliz no es el que compra, sino el que sigue buscando», Zigmunt Bauman.
«El supermercado no es sólo un espacio comercial: es un escenario afectivo. Allí las luces, los colores uniformes y la inmensa repetición de productos producen una extraña calma. En los pasillos, donde cada cosa tiene un lugar y cada marca una identidad reconocible, la vida parece menos caótica. Uno empuja el carrito con la sensación de que, por unos minutos, los ruidos del mundo exterior quedan suspendidos. No se va a comprar únicamente: se va a recuperar la ilusión de orden», Don DeLillo.
«El supermercado encarna la forma ligera de felicidad propia de las democracias de consumo. No exige compromiso, no reclama tiempo ni esfuerzo: basta entrar, recorrer los pasillos, dejarse llevar por el juego de las promociones, tocar los productos, comparar precios, añadir algo al carro, sentir la falsa plenitud de la abundancia. La felicidad allí no es fuerte ni profunda, pero sí accesible, frecuente y socialmente compartida. Es la euforia simple de un mundo que promete sentirse bien sin tener que pensar», Lipovetsky.
«El supermercado, como los centros comerciales que lo rodean, es una utopía climatizada donde la sociedad se piensa feliz. Allí todo es limpio, pulido, ordenado, sin conflictos visibles. Los pasillos son corredores sin historia, diseñados para que la vida parezca sencilla. Las personas se deslizan sin urgencia, sin mirarse demasiado, envueltas en una luz constante que elimina las sombras. Si alguien me preguntara dónde reside hoy la idea de bienestar, señalaría esos lugares: templos sin dioses donde la felicidad se compra en envases brillantes», J.G. Ballard.
«En el supermercado cada objeto tiene una etiqueta, un número, un precio, un código. Nada se esconde, todo está previsto. Y es precisamente esa previsión la que produce una especie de alivio. El mundo, fuera, es caótico; dentro, cada estante, cada anaquel, cada frasco parece garantizar que todavía es posible la coherencia. Quizá por eso tanta gente siente allí una felicidad tranquila: porque durante unos minutos, la realidad se vuelve legible», George Perec.
«Observé, no sin cierta perplejidad, que el vulgo encuentra en los tenderetes bien ordenados una especie de alivio que jamás logra en las prédicas. No es que la mercancía otorgue dicha, sino que distrae del infortunio. Y para muchos, distraerse equivale a ser feliz», Silvestre de Valdearenas (1734–1799)
«¡Ay del hombre que acude al mercado buscando delicia! Allí no hallará sino el fango del alma. Porque quien compra no adquiere bienes, sino cadenas de cieno. El mercader ofrece el fruto de la perdición, y el comprador, como un necio, extiende la mano para tomarlo. Mejor es dormir con hambre que despertar esclavo del precio», Frater Anselmus de Borealibus (ca. 1210–1274), «De Ruina Mercatorum».
«El que acude al mercado por necesidad es hombre; el que acude por gusto es ya medio demonio. Porque al demonio le place lo que brilla y engaña. Y todos los tenderetes del mercado son espejos del mismo engaño: cada objeto promete lo que no cumple, y cada comprador cree lo que no entiende», Abbot Theodericus de Bravium(1222–1277), «Homiliae de Manu Vacua».

