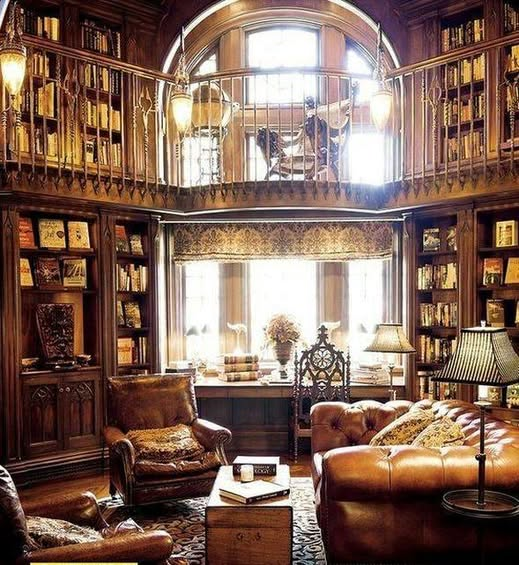
«Los estudiantes, negligentes y sin freno, se acercan a los libros con manos sucias; los manchan con el sudor del cuerpo, los salpican con vino, los llenan de migas, de grasa y de manchas repugnantes. Algunos apoyan los codos sobre las páginas abiertas, otros escriben glosas impertinentes en los márgenes, no para aclarar el texto, sino para exhibir su ignorancia. He visto libros mutilados, hojas arrancadas para usos vergonzosos, volúmenes deformados como si hubieran pasado por un naufragio. Y lo peor: todo ello se hace sin culpa, como si el libro fuera un objeto vil y no un depósito del espíritu humano», Richard de Bury (s. XIV), «Philobiblon», cap. XVII.
«He conocido bibliotecas enteras reducidas a servir de forro para cofres, de papel para envolver especias o de material para encender el fuego. En algunos lugares, los libros antiguos se estiman menos que un cartón viejo, y se los sacrifica sin remordimiento para las necesidades más bajas. No es odio a las letras lo que los pierde, sino ignorancia brutal y un utilitarismo sin imaginación», Gabriel Naudé (s. XVII), «Avis pour dresser une bibliothèque».
«En aldeas enteras vi misales y cantorales convertidos en material de encuadernación, en refuerzo de puertas, en suelas improvisadas. Las iniciales iluminadas eran arrancadas para venderlas como curiosidades, y el resto del volumen se repartía sin orden ni conciencia. Lo que había tardado siglos en hacerse se destruía en una tarde de pragmatismo aldeano», Antonio Panizzi (s. XIX), memorias y cartas del British Museum.
«En la Lombardía del siglo XVIII, un notario usaba hojas de comentarios tomistas para envolver quesos, convencido de que el latín absorbía la humedad. Y en el el Rosellón, un boticario utilizaba páginas de un Plinio del XV para filtrar aguardientes, alegando que «las letras retenían las impurezas»», Étienne Mourlot, «Petite histoire des crimes contre les livres», Avignon: Chez Pierre Roux, 1821, pp. 73–81.
«Un libro exige tiempo, lentitud, cuidado, un trato moral. Allí donde estas virtudes desaparecen, el libro se convierte en estorbo pues ocupa espacio, exige atención, y recuerda jerarquías incómodas. Entonces se lo degrada, se lo despoja de dignidad hasta hacerlo materia inerte. No se destruyen libros solo por odio; se destruyen sobre todo por indiferencia. Y la indiferencia es más letal que el fanatismo, porque no deja mártires, ni siquiera enemigos claros. Cada libro maltratado es una pequeña victoria del ruido sobre la forma, de la urgencia sobre la duración, del presente obtuso sobre la memoria extensa. Que aún haya quienes se indignen por ello es una buena señal: significa que la cadena no se ha quebrado del todo. Como escribió (o pudo escribir) un bibliófilo sensato: los libros no se defienden solos; necesitan lectores que los traten como a seres vivos conscientes», Marc Cilall, «De la injuria hecha al libro. Historia secreta del maltrato bibliográfico en Europa (siglos XII–XX)», Barcelona, Editorial Minerva Libraria, 2009, 4º mayor (27 × 20 cm), XLVIII + 612 pp. Tirada numerada de 325 ejemplares, todos en papel Vergé de Rives, con filigrana diseñada ad hoc (un atril quebrado)

